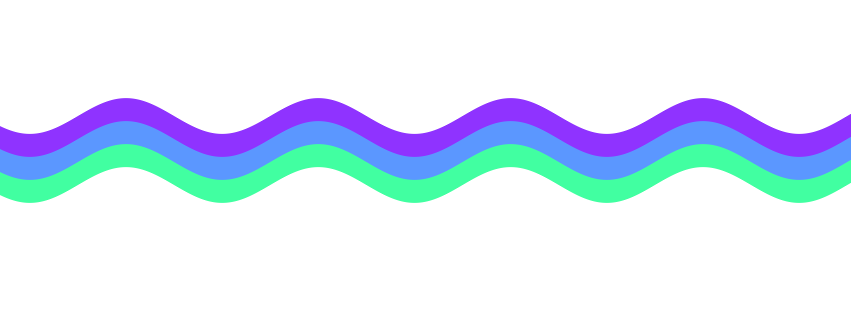Cuentos de Aventuras
Robin Hood
Fábula popular. 1795 Primera versión escrita

La mañana era deliciosa. Dos amigos gozaban de ella paseando por el camino real que atraviesa el bosque de Sherwood. Sus nombres, Robin Hood y Pequeño Juan, despertaban las iras del tirano que gobernaba el país con sólo ser pronunciado delante de él.
En efecto, ambos paseantes tenían su cabeza puesta a precio por el príncipe Juan, que así se llamaba el déspota, a causa de una vieja historia.
Todo empezó con la partida del rey Ricardo, querido y respetado por sus súbditos, a las Cruzadas de Oriente. Su hermano, el príncipe Juan, aprovechó su ausencia para usurpar el trono y establecer una cruel tiranía en el reino.
Contra él se alzaron Robin Hood, Pequeño Juan y otro valientes. Tenían unas pocas armas y la firme decisión de acabar con su poder para siempre.
– Este es un buen sitio – dijo Robin deteniéndose en una revuelta del camino. Planeaba un asalto a la comitiva del príncipe, que pasaría por allí.
– ¿Y qué haremos para quitarle el dinero? – preguntó Pequeño Juan. Aludía a las exorbitantes sumas por el déspota a los aldeanos de Nottingham en concepto de impuestos.
– No te preocupes, algo se nos ocurrirá.
Y llegó el cortejo. El príncipe se aproximó entre redobles de tambor; los dos amigos, disfrazados de gitanas, aguardaban a la vera del camino.
– ¿Conocéis vuestro provenir, oh príncipe? – gritó Robin en el instante oportuno.
– ¡Nosotras lo leemos claramente en las líneas de la mano! – rubricó Pequeño Juan.
– ¡Alto! – ordenó el tirano a sus lacayos, repentinamente interesado.
Robin se introdujo en su litera y le distrajo con artificios mientras se apoderaba de cuantos objetos de valor había allí. Pequeño Juan practicaba un orificio en el arcón que contenía las recaudaciones, y se hacía con el tesoro sin que sus guardianes se diesen cuenta.
Con un agudo silbido, Robin dio a su compadre la orden de retirada, y los dos se esfumaron entre el follaje del bosque. Cuando el príncipe y sus servidores quisieron reaccionar, ya era demasiado tarde. El dinero volvió a los bolsillos de sus dueños. Fray Tuck, unos de los rebeldes, servía de enlace entre Robin y los aldeanos; estaba muy al tanto de lo que sucedía en la Corte.
– Ya falta poco para el concurso de tiro, Robin.
– Lo sé, Fray Tuck, y pienso asistir.
– ¿Sabes también que Marian entregará el premio al vencedor? – dijo el clérigo, con gesto travieso.
– ¿Marian? ¡Oh! – El asombro de Robin no tuvo límites. ¡Qué gran ocasión para ver a su enamorada! ¡Hacía tanto tiempo desde la última vez!
Aun a sabiendas de que el príncipe Juan le preparaba una celada, Robin entró en el castillo de Nottingham – lugar del concurso y residencia del tirano – disfrazado de paje. Dos cosas se proponía: ganar en noble lid y liberar a su amada
Un misterioso duque fue presentado al príncipe Juan. Decía venir de un lejano contado, y obtuvo un asiento en la tribuna principal, justo a su lado. Mal podía suponer el traidor que estaba invitando a Pequeño Juan. Marian, hermosa y triste, ocupaba el asiento a la derecha de su opresor.
El concurso se desarrolló con normalidad, y pronto quedaron en liza los mejores arqueros. La pericia de Robin y del sheriff de Nottingham, recaudador de impuesto del italiano, prevalecía.
El sheriff colocó su última flecha en el centro de la diana. Tal lanzamiento parecía insuperable. Robin, sin embargo, los desbarató, desplazando la flecha del rival con la suya, en un alarde de precisión que entusiasmó a los espectadores.
Era el vencedor.
Pero el príncipe Juan había reconocido la maestría de Robin, y no se dejaba engañar por su falso atuendo. En el momento del espaldarazo ritual al triunfador, rasgó con su espalda el disfraz del proscrito.
– ¡Detened al impostor! – rugió el príncipe. Sus soldados cumplieron la orden al instante.
– ¡Yo te condeno a muerte! ¡Ejecutad aquí mismo la sentencia!
Un poderoso brazo se enroscó en la garganta del príncipe; el filo de un puñal enfriaba su mejilla.
– ¡Manda que suelten a Robin, o morirás antes que él! – le conminó Pequeño Juan.
– ¡Soltadle! – gimió el tirano.
Apenas se vio libre, Robin corrió hacia Marian, tomó una de sus manos, y gritó a Pequeño Juan:
– ¡Vamos de aquí enseguida!
Se organizó un tumulto considerable. Parte del pueblo que asistía al acto a los soldados del príncipe, mientras nuestros héroes corrían hacia una puerta secundaria del castillo.
– ¡Que no escape ninguno con vida! – gritaba el príncipe, fuera de sí.
Al ver cerrada la puerta, los fugitivos treparon a las murallas, abatieron a unos cuantos soldados que les cerraban el paso, tendieron una cuerda hacia el exterior, y se deslizaron por ella ágilmente.
El príncipe Juan, enfurecido por la rebelión, juró vengarse de todo el pueblo.
– ¡Doblaré, triplicaré los impuestos a esos miserables! Pero ¡ay del que no pueda pagar! ¡Acabará podrido en las mazmorras de este castillo!

El herrero Tristán era una de las muchas víctimas del usurpador. Viejo y con una pierna rota, no tenía dinero para comer, pues todo se le ha en impuestos. Fray Tuck le llevaba alimentos cuando podía, y se esforzaba en consolarle.
– Pronto cambiarán las cosas en este país, amigo mío – afirmaba.
– ¡Dios lo oiga, Fray Tuck, porque mis pobres huesos ya no resisten! – solía responderle Tristán.
En una sus visitas a la herrería, Fray Tuck encontró allí al Sheriff de Nottingham, que, como de costumbre, se proponía esquilmar a Tristán. Tal fue su irritación, que la emprendió a palos con el infame:
– ¡Encaja esto, y esto! ¡Así aprenderás a respetar el dinero ajeno! – le decía, entretanto.
El sheriff, todo molido, llamó a sus soldados, y tanto Fray Tuck como Tristán fueron apresados.
– ¡Sois reo de alta traición! – gritó sheriff al clérigo -. ¡Conducidles a las mazmorras! – ordenó seguidamente a sus hombres.
Media cuidad de Nottingham estaba ya entre rejas por negarse a pagar los nuevos impuestos. El sheriff acudió a la celda de Fray Tuck.
– Mañana tendrás una cita con el verdugo. ¿Estáis preparado para rendir cuentas al Altísimo?
– Espero que sí – murmuró débilmente el prisionero.
– ¡Ja, ja, ja! Os veo ahora menos arrogante – se burló el sheriff, antes de retirarse.
Esa misma noche, dos sombras furtivas se deslizaron por las almenas del castillo. Eran Robin y Pequeño Juan, que se proponían liberar a Fray Tuck y demás prisioneros de las garras del tirano.
– Quieren ejecutar a Fray Tuck para atraer a Robin – dijo uno de los prisioneros que atendían a Tristán.
– Si apresan a Robin, no tendremos ya esperanzas – conjeturó otros de los allí presentes.
Robin y Pequeño Juan cruzaron el patio del castillo con el mayor sigilo, penetraron en un pasadizo, y pronto se hallaron a la vista de los calabozos, cuyo acceso estaba custodiado por dos guardianes.
– ¿Cuál es tu preferido? – susurró Robin.
– El de la izquierda; parece más fuerte – repuso Pequeño Juan, con voz casi inaudible.
Para ellos, fue sencillo inmovilizar a esos esbirros. Hubo que amordazarles bien; después, se toparon con el sheriff de Nottingham, que dormía junto a la entrada principal de las mazmorras.
– El debe tener las llaves – murmuró Robin.
Así era, en efecto. Hábilmente, se hizo con ellas, abrió la puerta, y dijo a su compañero:
– Toma, entra en las celdas y libera a todos los prisioneros. Procura que no hagan ruido. Yo, entretanto, haré una visita al príncipe Juan.
En poco tiempo, cientos de cautivos abandonaron los calabozos y siguieron a Pequeño Juan.
Robin, por su parte, trepó hasta la ventana del aposento del príncipe y pasó al interior. El tirano dormía en su lecho, rodeado de bolsas de oro.
Robin ató una cuerda al extremo de una flecha, disparó hacia una ventana de la prisión, y estableció un puente con Pequeño Juan.
A través de la cuerda se fueron deslizando cuantas bolsas de oro encontró Robin en la estancia; pero una de las últimas bolsas se rompió con estrépito.
El príncipe despertó sobresaltado, y dio la voz de alarma. Al momento, el sheriff y la guarnición entraron en acción. Robin atrajo sobre sí la atención, para dar tiempo a que los prisioneros escapasen.
Pequeño Juan y Fray Tuck supieron conducir a los suyos más allá de los muros del castillo, mientras Robin luchaba tenazmente contra sus enemigos.
Cercado en lo alto de una torre, Robin vendía caro su pellejo. Las flechas silbaban en torno a él cuando las espadas adversarias no buscaban su cuerpo.
También las llamas – provocadas por el sheriff acosaban a Robin, se asomó al borde de la muralla, y comprendió que sólo tenía una posible escapatoria: saltar al foso. Eso hizo, pese a la enorme altura, y salió con mucha suerte del trance.
Día después, el rey Ricardo regresó de las Cruzadas sin previo aviso, venció a las huestes del usurpador, y devolvió la libertad a sus desgraciados súbditos.
Mal lo pasó desde entonces el príncipe Juan, encerrado a perpetuidad en una de las mazmorras.
El monarca, enterado de las hazaña de Robin Hood, quiso apadrinar su boda con Marian, y la ceremonia se celebró en medio del júbilo popular; grandes eran las perspectivas de paz y prosperidad en el reino.